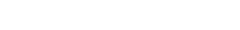El “bicho”, cuentan los periodistas Jesús García y María Sosa Troya, se ha quedado a las puertas de la residencia Gravi, en una urbanización de Polinyà (Barcelona). Al pequeño jardín, en la parte trasera, llegan los ladridos de un perro confinado y el olor de los pinos. Ninguno de sus 33 residentes ha sido infectado ni presenta síntomas de coronavirus. Un oasis en medio de la tragedia que acecha a los centros para mayores en España. “El huerto lo cultivo yo. Las flores las he plantado yo. Esas, también”, dice María, y señala una pequeña figura de mármol de la virgen del Rosario.
Tal vez los rezos de María, granadina emigrada a Cataluña, han protegido a la residencia frente al virus. Tal vez el mérito sea de su director, el doctor Iñaki Antón, que vio venir el drama y se anticipó. El 25 de febrero, regresaba en AVE de un congreso sobre dependencia en Madrid con Andrés Rueda, director de otra residencia en Terrassa. En España los casos se contaban con los dedos de una mano y las alertas, aún tenues, se centraban en Tenerife, donde el positivo de un turista italiano había obligado a confinar el hotel Costa Adeje.
“Vimos que esto iba a llegar. Sabíamos, por China, que afectaba más a los ancianos. ‘Esto va a arrasar con nuestros abuelos, hay que bloquear la entrada’, pensamos”, explica Antón, que bromea con María sobre sus supuestas ganas de dejar este mundo. “Seguro que si te pongo un hacha en la cabeza, no quieres que la suelte”. Ríe con ganas. “Nos propusimos convertir la residencia en un búnker. Por ahora lo hemos logrado”.
Cuando la Generalitat aún no había dado “ninguna instrucción” a las residencias, Antón ya había redactado su propio protocolo de prevención. Se las apañó para conseguir el material de protección por su cuenta. “Tuve suerte. El hijo de una de las abuelas es pintor industrial y nos trajo una caja de mascarillas”. De las buenas, las FFP2 con filtro, las que el Gobierno ha comprado para los sanitarios. En el bazar chino se hizo con guantes y unos chubasqueros.
El 4 de marzo, un valenciano de 69 años inauguró el macabro contador de muertos por Covid-19. Ese día también entró en vigor el protocolo de Antón. Dos folios con instrucciones concretas y una obsesión: “Mantener la asepsia” en la instalación. El búnker, la isla, la fortaleza: que no entre el virus, dejarlo afuera. Los proveedores deben tocar el timbre y dejar en la puerta la mercancía; en otro momento seguramente los habría atendido María, recepcionista extraoficial. Los paquetes se desinfectan “pulverizándolos con alcohol a 70 grados”.
Hasta que se prohibieron las visitas, los familiares debían entrar con todo el equipo de protección recolectado a través de una red informal de amigos y conocidos. “Pedí material a la Generalitat. Aún lo estoy esperando”, lamenta Antón, crítico con la ceguera de los gobernantes. “No soy epidemiólogo, pero esto se veía venir y deberían haberlo parado antes”. Nacido en Bilbao, es médico gerontólogo. Rechaza que se carguen las tintas contra las residencias. “Somos un servicio social. Estamos para cuidar a ancianos, no para curarlos”. Pero también critica las bajas del personal. “Ante una dificultad así, lo siento mucho pero los auxiliares no pueden abandonar el barco”, dice Antón, que lleva 23 años al frente de Gravi.
Ni abandonar el barco… ni tirar por la borda a los mayores. “Es vergonzoso, si no delictivo, que se deje de dar tratamiento solo por su edad a quienes nos han alimentado y han levantado el país”. Asegura Antón que han recibido instrucciones “verbales” de no pedir traslado al hospital para los mayores de 80 años.
María formaría parte de ese segmento de población al que, en opinión de Antón, ya se da por perdido. No parece que eso agite su espíritu. “Lo que no quisiera yo es coger el virus y pegárselo a los demás”. Pero lo que de verdad la inquieta es que ya es mediodía y su hija aún no ha llamado. Los otros dos, repite en cuanto puede, murieron demasiado jóvenes. “Aquí tengo el móvil. Va con tarjeta, si no me ponen dinero no puedo llamar. Es un móvil pobre, como yo”.
A 20 kilómetros de María, el centro geriátrico Sant Pere de Les Fonts, una residencia privada en Terrassa, atiende a 66 ancianos, la mayoría en plazas concertadas. La dirige Andrés Rueda, el hombre que acompañaba a Antón en el AVE. La suerte y una “prevención neurótica” han alejado por ahora al virus. Él también compró material. El 28 de febrero colocaron hidrogeles en las puertas y carteles que prohibían besos a los familiares. Cuando restringieron las visitas, llegaron las protestas de algunos. “Pero si es como una gripe’, decían. Qué daño ha hecho esa comparación”, reflexiona Rueda, que dirige la residencia, donde su mujer es la coordinadora de enfermería, su hija trabaja como psicóloga y su hijo, en administración.
El control aquí es escrupuloso. Nadie entra. Solo los 40 empleados que, al llegar, pasan directamente al vestuario. Un felpudo con agua y lejía para los zapatos, la ropa lavada a alta temperatura y desinfectada con ozono les espera para empezar la faena. Se recogen el pelo. Mascarillas. Guantes. Ahora sí, pasan.
Rueda cree que la clave ha sido ganarle unos días al virus. “Si nosotros vimos tan claro que iba a extenderse, ¿por qué los técnicos no?”, se pregunta el director, que tiene a cuatro ancianos aislados en sus habitaciones por otros motivos. “Hay que ser precavidos. Se sigue el protocolo. Limpiamos antes de desayunar, comer, merendar y cenar”. Las manos de Vanesa García, auxiliar, sufren esa obsesión por la limpieza. “Estamos todo el rato desinfectando”. Dice que han optado por evitar los informativos en la televisión. “No queremos que se angustien”. Sara Rueda, la psicóloga, trata de gestionar las emociones del equipo y de ayudar a los familiares. También a los residentes, claro. “Ponemos un rato Skype para que vean a su familia. Y a las seis de la tarde, cada día, bailamos el Resistiré”.