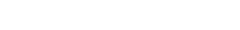Es por eso, y teniendo en cuenta que las malas nuevas llegan y se difunden rápido, no es nuestro propósito efectuar una relación de ese verdadero vía crucis que se ha vivido en el mes que pasó, por circunstancias diversas, tanto en nuestra minúscula comarca, como en todo el país y en realidad en el mundo entero, para dar paso a consideraciones que pueden parecer descolgadas, aunque de ninguna manera triviales...
Hemos tenido ocasión de leer crónicas de tiempos que hace mucho se han ido, en las que curiosamente esto ocurría en mitad del siglo pasado- aparecían reflexiones de quienes, a su vez hacía tiempo que también habían dejado de ser mozos; en las que de una manera nostálgica, y haciendo referencia a cómo era la vida en los últimos años del siglo XIX, y la primera década del siglo XX, venían a afirmar muy sueltos de cuerpo que en esa época todo el mundo era feliz.
Repitiendo de esa manera, posiblemente sin saberlo, la expresión que circulaba en otras parte del mundo, comenzando por los que en Francia vivían de rentas. Ellos la adjetivaban como una época bella (la belle époque), a la que habría puesto fin el desencadenamiento en l914 de la primera guerra mundial, acontecimiento que puso el mundo patas arriba.
Mirando ahora hacia atrás, y como consecuencia de una también larga experiencia acumulada, una afirmación como la indicada no puede, en el mejor de los casos, sino provocarnos a quienes ahora nos toca transitar por este mundo, a la vez tan parecido y tan distinto a aquél, una duda que abre paso a una desconfianza que termina convirtiéndose en una rotunda negativa.
De donde se hace presente la pregunta del por qué entonces existía en tantos esa sensación de felicidad, que contrastaba con las penurias cotidianas de tantos otros y aun de muchos de los mismos que la experimentaban- a pesar de las grandes tragedias que en todos los tiempos se hacen presentes.
Para explicar esa afirmación no era del todo satisfactoria por más que pudiera verse en ella una parte de razón- aquel viejo dicho que se refiere a que todo tiempo pasado fue mejor. Por nuestra parte, se nos ocurre que más cercano a la verdad se encontraba la convicción entre los grupos en los que este pensamiento estaba arraigado- de que, más allá de las dificultades del presente, el futuro que se avistaba en la lontananza, estaba preñado de promesas. A lo que se agregaba la certeza de moverse en un ámbito signado de reglas no solo claras sino razonables, que marcaban un camino que, de ser seguido, permitía alcanzar las metas propuestas.
Palabras, palabras, palabras; nada más que palabras. Así podrá decirse, y puede que en ello haya algo -mucho o poco- de cierto. Pero independientemente de cómo sean las cosas, no se puede a nadie ocultar que esa sensación que en mayor o menor medida nos abruma y se traduce en un desasosiego, vestido en algunas ocasiones de resignación y en otras de enojo o indignación en parte larvado y en otras a flor de `piel, viene a ser la manifestación de un vacío existencial que en todos los casos está en mayor o menor medida presente, a pesar de que pretendamos eludirlo recurriendo a una infinidad de formas de escape.
Es que aunque pueda sonar a grandilocuente y hasta hueco, el contraste entre nuestro actual estado de cosas y aquel en que nuestros bisabuelos estuvieron inmersos, es que a nosotros, entre tantos otros bienes de que hemos sido privados por latrocinios sin cuento, se nos ha robado la esperanza. De allí que vivamos en una situación en la que el futuro aparece obstruido hasta el punto que al no poder visualizarlo o al menos imaginarlo, llegamos a considerarlo como inexistente.
Una situación que no solo es palpable en los grupos -que de una manera aséptica que en realidad no es otra cosa que una moralidad obscena aunque pretendamos hacerla aparecer como tranquilizadora- a los que englobamos en la categoría de los socialmente excluidos. Categoría en la que, si se bucea en sus capas más profundas, nos encontramos no ya con los que no estudian ni trabajan o sea a los potenciales desclasados del mañana- sino aquellos que no solo revisten esa condición, sino que ella resulta un calco de la vivida por sus padres y sus abuelos. Situación que también se hace presente entre tantos otros, sofocados por recursos en abundancia, que exhiben la compulsión angurrienta de vivir el día a día, desentendiéndose del futuro propio y ajeno.
De donde, tanto o más importante que efectuar el saludable duelo por nuestras desgracias propias y ajenas -cosa que tampoco hacemos- es formularnos una pregunta que solo no será retórica en la medida que venga acompañada de la determinación de avanzar en dirección a la respuesta adecuada, cuál es la de la forma en que podemos recobrar la esperanza que nos hemos dejado robar.
La misma que está en nosotros recuperar. Porque de no se así, no resulta difícil imaginar la clase de mundo que le dejaremos a los que vienen detrás nuestro