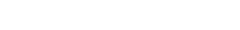Existe otra manera, esta vez de lamentarse y no de gruñir, que es la consecuencia forzosa de un dicho común que alude a una circunstancia dolorosa cierta y que encubre una reflexión de naturaleza filosófica también válida, aunque pueda calificarse como de filosofía casera. Es cuando escuchamos decir, que “no hay dolor más grande que el del padre al que se le muere un hijo, porque de esa manera se está frente a un apartamiento de esa ley de la vida que hace natural que sean los hijos los que entierren a sus padres”.
Y es esta última reflexión la que puede haber pasado por la mente de cualquier persona adulta; que haya tenido la oportunidad de leer una nota periodística de la que nos ocuparemos parcialmente en seguida. La que resulta valorable, por lo poco frecuente en cuanto al mensaje que transmite. La nota en cuestión, que publicara el diario La Nación en una de sus pasadas ediciones, viene a referirse especialmente a unos “tablones de sepulturas en tierra” del cementerio de la ciudad bonaerense de Lomas de Zamora.
“Tablones de sepulturas” que presentan una doble particularidad, por una parte que la mayoría de esas sepulturas están pintadas de celeste o rosa con un atenuado brillo, y que muchas de ellas representan minúsculas casitas semejantes a las que se muestran en juguetes infantiles –casas que desgraciadamente es lo más posible con las que no contaran en vida-, y que por otra, que corresponde a jóvenes que encontraron su muerte en hechos violentos que la mayoría de las veces lo tenían por protagonistas y cuya edad a ese momento por lo general oscilaban entre los 13 y los 18 años de edad.
Y es esa circunstancia la que provoca el reprimido clamor de los autores de la nota, clamor que sería necesario ser compartido por todos, quizás como parte de un proceso indispensable de sanación.
Es cuando se señala que “en la Argentina, de manera evidente, tratamos mal a nuestros hijos, a nuestros jóvenes. Cuando se verifican algunos datos que surgen de las estadísticas no se puede llegar a ninguna otra conclusión. Semejante cantidad de jóvenes sepultados: una imagen difícil de digerir. En qué otro momento de la historia los viejos entierran a los jóvenes, tratamos de pensar. Solo encontramos una respuesta: durante las guerras”.
Y se sigue diciendo que, “a medida que el caminante se aleja de la parte nueva del cementerio, el vivo color de las tumbas se va disipando. En su lugar, aparece una gama de grises que anuncia la entrada principal. El color del que no gozaron durante su corta vida lo consiguieron al final, con su muerte. Todos los domingos se puede oír mucha música en el camposanto, son los amigos de los muertos que los visitan, llevan vino y cerveza para brindar a la salud de los que quedan y a los soldados caídos de esta guerra incomprensible.”
Dejemos la emotividad justificable afuera, y vayamos a mirar desde otra perspectiva el meollo de lo mismo. Recurriendo para comenzar, a otra manida pregunta que son pocos los que seguramente han dejado de escuchar, y referida esta vez “a qué clase de mundo vamos a dejar a quienes vienen detrás nuestro”. Hablando, más allá de la preocupación que ello trasunta, como si se tratara de personas por nacer cuando ya no estén vivos los que de esa manera expresan su inquietud.
Es que al razonar así, más allá de lo válido que resulte ese interés, no estamos centrando la cuestión en la forma que corresponde; ya que -a decir verdad-, si bien es admisible y hasta loable que nuestro pensamiento incluya a otras generaciones, lo que debiera importarnos sobre todo, es la manera en que estamos más que construyendo, destruyendo al mundo de hoy, o sea el que es a la vez el de los mayores y el de nuestros hijos.
Es que no se trata tan solo del impiadoso final de los “soldaditos” o “pequeños aprendices de sicario” en el ámbito más que tenebroso de la droga. No podemos soslayar el hecho de que existen otras palabras que deberían resonar y golpearnos, como es el caso de la desnutrición infantil, el trabajo esclavo, la trata de menores, por hacer corta una enumeración que se vuelve espantosamente tremebunda.
En la Argentina, de manera evidente, tratamos mal a nuestros hijos, a nuestros jóvenes. Cuando se verifican algunos datos que surgen de las estadísticas no se puede llegar a ninguna otra conclusión. Como si la vieja teoría del doctor Arnaldo Rascovsky sobre el filicidio se hubiese hecho realidad.
El 20% de los chicos de cuarto grado que estudian en la provincia de Buenos Aires no saben escribir ni leer una sola palabra. La mitad de los estudiantes que entran al colegio secundario no lo terminan. De los que terminan, más del 60% no sabe resolver una ecuación matemática simple. El 30% de los niños del país está mal nutrido o desnutrido. Esta situación termina afianzando en los más jóvenes la sensación de que no tienen futuro. Cuando se observan todos estos datos, es inevitable preguntarse: ¿qué clase de empatía tiene la sociedad para con ellos? ¿Podemos exigirles a estos chicos que sientan empatía por nosotros?
En esta extraña guerra de baja intensidad, oculta tras las agendas políticas, el pai Omulú, vestido de soldado, se quedó en la retaguardia, para apaciguar el alma de las víctimas.