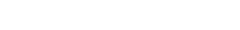Violentos ataques de grupos extremistas mapuches con total libertad de acción, asesinatos sin culpables en estadios de fútbol, tomas de comisarías por estudiantes o piqueteros ante la pasividad policial, desmanes y destrozos casi sin respuesta durante la manifestación de protesta por la desaparición de Santiago Maldonado, pasividad de las fuerzas de seguridad frente a manifestantes que, con palos y caras cubiertas, amedrentan a los ciudadanos comunes y les impiden circular. Éstos y muchos otros son ejemplos de situaciones que a diario nos golpean en la cara con una pregunta para la cual cuesta encontrar una respuesta: ¿estamos dispuestos a vivir en un estado de derecho?
Porque está claro que, existiendo leyes que permiten a jueces y autoridades políticas y policiales castigar o impedir cada uno de esos delitos, evitar que esas leyes se cumplan y los castigos se apliquen va en contra de los principios esenciales de la república. La opción por no cumplir con la ley no es inocua; hace más difícil sostener la cohesión del tejido social.
No hace falta pertenecer al círculo rojo para enterarse de muchos delitos y otros tantos excesos ocurren, simplemente, porque quienes los cometen no temen ser juzgados ni condenados. Por mera repetición, muchos delitos son considerados avivadas; algunos son, incluso, socialmente aceptados. La impunidad y la falta de autoridad menoscaban el contrato social.
Si existen leyes, cabe suponer que fueron promulgadas para ser cumplidas y para penalizar a quienes no las obedecen. Pero como esta aparente obviedad no es tan fácilmente observable en la cotidianeidad argentina, la pregunta obligada es: ¿cuál es la ventaja de no aplicar la ley, y quién se beneficia de no aplicarla?
No es una pregunta a la que le quepa una respuesta muy rebuscada. A quien no le conviene es, sin duda alguna, a aquel a quien le corresponde hacer que la ley se cumpla: al gobierno. No al actual ni al anterior, sino a casi todos. La conveniencia emerge del temor que se ha arraigado con la palabra represión. Temor que ha llevado a un ejercicio de la autoridad rayano con la negligencia.
Mucho más pendientes del efecto político que del cumplimiento de la función que deben cumplir, los gobiernos permiten a diario violaciones a las leyes para evitar el costo político que supone reprimir esas violaciones. Este costo político está exagerado por la abrumadora diferencia entre la extraversión de los garantistas y la introversión de una mayoría harta de que sus derechos sean de naturaleza inferior a las de aquellos que transgreden la ley. El periodismo y las redes sociales no son ajenos a este fenómeno. Con una visión histórica no exenta de cierta razón, todo aquello que parezca una represión es condenado sin mayor análisis por los muy activos garantistas.
Así es como el gobierno acaba temiendo lo que ocurre en las calles. "Tirarle un muerto" al gobierno ha devenido en un latiguillo común para referirse a una maniobra de desastibilización. ¡Cómo si no sobraran las muertes ocurridas en situaciones de violencia cometidas por los mismos a los que el Gobierno después no se anima a perseguir y menos todavía a condenar!
Es un derecho del gobierno, pero también una obligación, ejercer la autoridad que le fue conferida por la mayoría que con su voto le otorgó la legitimidad suficiente para actuar. No hacer cumplir la ley es también una forma de abuso de autoridad, ejercido contra la mayoría y contra la república por temor a una minoría.
No se trata de este o de aquel gobierno: en esto, todos se parecen. Prefieren tolerar un atropello a la ley antes que ser víctimas del escarnio mediático que sobreviene a una represión. No cabe sorprenderse, entonces, del desprestigio que sufren las fuerzas de seguridad y la justicia.
Actuar pensando antes en el costo político de la acción que en su legalidad o su racionalidad constituye una deformación de la política que habla de la falta de liderazgo. Faltan líderes capaces de decir la verdad y convencer a la mayoría de que se obra en pos del bien común. Y habla también del exceso de gobernantes timoratos, a los que ni los triunfos electorales convencen de que han recibido un mandato mayoritario y cuentan con la legitimidad necesaria como para no tener tanto temor a la hora de hacer que la ley se cumpla.