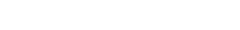Pero lo que de cualquier manera debe quedar evidenciado es que no tenemos intención de lastimar a nadie, al mismo tiempo que dejamos bien en claro la presencia en nosotros de una respetuosa y a la vez cálida empatía con el dolor ajeno, sea cual sea la manera de expresarlo, de callarlo e inclusive de pretender ignorarlo, todas ellas maneras diversas de canalizar ese sentimiento, ante la muerte de alguien que es mucho más que un próximo.
Ello hace que se torne sino necesario, cuando menos de adecuada utilidad, comenzar haciendo una rápida y hasta sesgada mirada respecto a lo que la muerte significa.
No desde cualquiera de las perspectivas religiosas, para las cuales la muerte viene a ser no otra cosa que la separación entre un alma inmortal con un cuerpo al que se ve como una cáscara vacía, ya que volverá a ser de nuevo el suyo al momento de una resurrección que se espera no solo con fe sino, muchísimas veces, con una terca convicción.
Tampoco esas otras doctrinas que tienen por ciertas las sucesivas reencarnaciones. Desconocemos si ello significa creer en una interminable reencarnación en cuerpos diferentes no solo en su naturaleza humana sino en su jerarquía terrenal; o esos otros credos para los cuales la muerte representa un anonadamiento, para estrictamente esfumarse en una nada irreversible, en cuanto, como sucede con los ríos cuyas aguas se entremezclan al final de su camino con las de un océano, ese anonadamiento viene a significar un sumergirse o incorporarse -por decirlo de alguna manera- a lo que con diversos nombres se designa al Ser absoluto por su esencia, fuera del tiempo y también del espacio.
La variante no religiosa la encontramos en aquella creencia que siempre viene a ser la manifestación matizada de un mismo ateísmo, ya que después de ella no existe otra cosa que la nada, subsistiendo tan solo su presencia en la conciencia de quienes lo han conocido y quizás también querido, hasta que el último de ellos también muera y quede tan solo un recuerdo de segunda mano, que también con el paso del tiempo se extinguirá.
Una manera de ver la muerte, que se hace presente en filosofías antiguas, pero también en mayor medida en las actuales, que al considerar al hombre como “un ser para la muerte” agregan a esa afirmación axiomática, como complemento la referencia a la “finitud del hombre” que considera ésta en su dimensión más extrema.
Complicando más las cosas habría que distinguir la muerte del “morir”, que viene a resultar un “tránsito” que en el caso de los ateos no es el pasaje hacia otra realidad que inclusive para muchos es desconocida, sino tan solo el encuentro con…la nada.
De allí que no resulte extraño que a lo largo de los tiempos y en todos los lugares terrenales se asista a diversas maneras de ver la muerte –en lo que quizás la única coincidencia entre la mayoría de ellas es considerarla un “misterio”- y de la forma en que abordamos la muerte de todos aquéllos con quienes guardamos una íntima cercanía, y el trato que dispensamos a sus cuerpos ya sin vida.
Un tema que en nuestra sociedad actual las creencias y comportamientos con un sustento religioso en diversos grados, se ven mezclados con el descreimiento y los comportamientos hedonistas en los que se traduce la negación de toda “trascendencia” y la relativización de todo, incluyendo los valores. Resulta innegable que nos encontramos ante una actitud ambigua frente a la muerte y hacia la manera de manejar los cuerpos de los muertos, que ni siquiera mencionamos como tales, ya que a la vez que existe un rechazo generalizado para aludir a ellos como “cadáveres”, que nos lleva a terminar mentándolos como “restos mortales”.
Es por lo mismo que se tiene la impresión de que ante la muerte en la actualidad, dejando a un lado el caso cada vez menos frecuente de quienes se aferran a las maneras ancestrales de dar un acompañamiento reglado y público confirmatorio de ese tránsito, nos encontramos con la paradoja de la presencia de dos formas extremas y a la vez contradictorias de buscar enfrentarse y hasta de “manejar” –dicho esto de una manera que si puede sonar como nada delicada, no deja de buscar mantenerse en el marco del respeto- situaciones de este tipo.
Es por eso que resulta un tópico no de naturaleza macabra, sino de interés psicológico y hasta psicológico, no solo por el notorio incremento en el número de cremaciones, sino también por la infinita variedad de destinos que se dan a las cenizas del cuerpo de quien ha muerto, resultado de ese tratamiento.
Ya que no resulta convincente aludir a una voluntad íntimamente compartida y mantenida de qué se proceda de esa manera, imperativo que viene así a respetarse. Ya que de esa manera, no se hace otra cosa que rehuir la explicación verdadera, que es dar cuenta de las motivaciones o razones que llevaron a alguien a expresar su voluntad en ese sentido. Todo esto dejando de lado los casos en que la persona que ha muerto, no haya dicho nunca nada al respecto, por lo cual son otros que deciden en su nombre, ya sea interpretando su voluntad, o prescindiendo de su ausencia.
En forma simultánea, y frente a aquellos de quienes sus restos son reducidos a su mínima expresión y a los que de alguna manera se las da un destino final inubicable, nos encontramos con quienes se colocan en el otro extremo.
Ellos son los deudos de quienes han muerto en situaciones extraordinarias que significan la desaparición de sus cuerpos. Y aquí se hace presente como una probable pero hipotética explicación, comportamientos que describiremos como la presencia latente de los “desaparecidos” como resultado de la acción militar o de quienes fueron víctimas de los grupos armados en una situación que se la ve como dispar, en uno de los momentos más trágicos de toda nuestra historia por lo demás llena de hechos sangrientos, desde la matanza masiva de indígenas, hasta los degüellos infaltables en los entreveros del largo periodo de guerras civiles.
Desapariciones de hijos de madres profunda y explicablemente desoladas, que aferrándose a una postrer esperanza, exigían su “reaparición con vida”, sentimiento de cualquier manera noble, independientemente del hecho que luego sirvió de sustento para delinear lo que no era otra cosa que una estrategia política de largo alcance. Frente a lo cual, y no está de más recordarlo, se hizo presente la entre brutal y cruel sinceridad de Ricardo Balbín, cuando vino a decir que “no se puede hablar de desaparecidos, porque esos desaparecidos están muertos”.
Es por eso que no se puede menos que sentir una pena grande unida a un llamado a la mesura, en este caso colectiva, para el caso nada improbable que vuelvan a repetirse situaciones trágicas con ribetes de magnicidio, como el caso de quienes perdieron la vida como consecuencia de la implosión de un submarino de la armada nacional en la profundidad de las aguas de nuestro océano. Es que en ese caso quedó bien en claro que los cuerpos de las víctimas quedaron sepultados en el fondo del océano, en una situación que vuelve su rescate harto dificultoso, aparte de su onerosidad. Es comprensible entonces que el dolor de los familiares se haya desbordado ante ese mazazo hasta alcanzar los niveles de la histeria, aunque es reprochable que los medios audiovisuales se hayan aprovechando de ello de manera que la alimentaban y potencializaban, mientras se asistía a un comportamiento de las autoridades en los que la serenidad indispensable no estuvo precisamente presente.