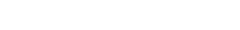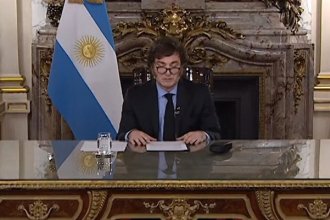Nada más tranquilizador que localizar al mal más allá, fuera. Nunca dentro de uno mismo ni del propio grupo. De ser posible, lejos, muy lejos, de uno y del nosotros.
Es una matriz de pensamiento que tranquiliza y a la vez inmoviliza, estanca. Quien se cree bueno, ¿por qué habría de sentir la necesidad de cambiar alguno de sus comportamientos, si nada tiene que reprocharse? ¡Que cambien los otros!
Además, el bueno -presunto bueno- se ubica en el lugar de la víctima y como tal reacciona. ¿Y cómo es su reacción? Impiadosa, implacable. Teniendo a los malos en la mira, ataca sin piedad para vengar el supuesto daño sufrido. Ni perdona ni dialoga. No sea que lo acusen de débil o, lo que aún es peor, sospechen que es cómplice. Difícil que perdone a otros quien no se siente necesitado del perdón de nadie. Ese asunto de la humildad no es para él.
Y si en algún momento sobreviene una duda, si al mirarse a sí mismo, el bueno ve que el espejo le devuelve algún defecto que afea su imagen de bondad; o si al mirarlos a ELLOS, a los malos, en un rapto de debilidad, descubre que tal vez en algo tengan razón, que algún vestigio de bien conservan... ¡Urgente! ¡A sintonizar ESE programa de radio o de televisión o a comprar ESE diario! Para que cada cosa vuelva a su lugar. Para que el periodista admirado formule otra denuncia, o refrite la que ya hizo un año antes, o repase la de 15 años atrás. Lo que importa es que refuerce las certezas indispensables para dotar de orden y previsibilidad al cosmos: la maldad sin fin, allá; la bondad impoluta, acá.
El conductor del programa o el columnista seguramente emplea un tono indignado, justiciero, y concluye con una frase de este estilo: "Han destruido todo". Ni hace falta que explicite de quiénes habla. El sujeto es tácito. Ya se sabe que los destructores son "ellos", siempre "ellos".
Y entonces sí, superada la confusión, sepultada esa duda molesta, ¡a arremeter otra vez contra los demonios, sin titubeos, con las lanzas en alto, a impartir justicia repartiendo condenas desde el perfil de Face, o desde Twitter, o desde los comentarios en las noticias, o desde los grupos de whatsapp!
Ellos, los malos, son tan "otros" que ni humanos son. Nada de reconocerles alguna semejanza, algún parentesco lejano, alguna pertenencia compartida. Y si uno de los nuestros es descubierto in fraganti en un comportamiento impropio, habrá que encontrar los argumentos que permitan desvincularlo absolutamente del nosotros y reubicarlo en el bando de "ellos".
Este es el mecanismo mental, simple y simplificador, que reemplaza la complejidad de la realidad por un esquema binario, bipolar, bifásico, rudimentario. Lenguaje de computadoras, o de transmisiones eléctricas, o de máquinas, pero no de humanos.
Este es el camuflaje con el que las cruzadas inquisitorias de unos y de otros disimulan la más sutil de las corrupciones: la soberbia de los que se creen buenos.
Esa soberbia que les impide ejercer la autocrítica y, sobre todo, asumir que la cizaña y el trigo están y seguirán estando mezclados. En el campo del mundo y en el campo de su propio interior.
La misma soberbia que impermeabiliza las mentes y los corazones para que no los penetre la misericordia, ni para recibirla ni para darla, rechazada de plano con la excusa de su presunta tolerancia a la injusticia.
Y sin misericordia, sin amor, no hay salida. Para nadie.