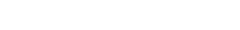Un retraso de unas horas en la entrega de mi reportaje sobre el colapso de la asistencia sanitaria en el Complejo Médico Nasser de Jan Yunis me salvó la vida. Estaba escribiendo el artículo utilizando el hospital como ejemplo del deterioro del sector médico en Gaza, cuando el cansancio me venció la noche anterior. Dejé el trabajo a un lado.
Las horas que dediqué esa mañana del lunes a terminar y enviar el artículo hicieron que no estuviera en el hospital cuando los proyectiles israelíes impactaron dos veces, matando a cinco colegas periodistas y a otros 15 palestinos, e hiriendo a muchos más.
Tenía pensado ir temprano, como de costumbre, para informar sobre los niños desnutridos del hospital para otro reportaje. Pero decidí terminar primero el artículo sobre la sanidad. Le había prometido a mi editor que estaría listo el día anterior, pero el sueño ganó esa batalla.
Mi hija mayor, Dana, estaba navegando en redes sociales bajo un olivo en el lugar en el que vivimos desplazados en Al Mawasi. De repente, se levantó de un salto y gritó: “¡Mamá! ¡Papá ha desaparecido, han bombardeado el hospital!“.
La noche anterior, les había dicho a ella y a sus cuatro hermanos que me iría a las seis de la mañana, como de costumbre. Ella no sabía que había cambiado de planes. Mi esposa, Nour, de 38 años, la oyó y le respondió con voz quebrada: “¡Papá no ha ido al hospital! ¡Papá está aquí! ¡Cálmate, cálmate!“. Corrió hacia mí llorando: “Gracias a Dios, gracias a Dios que estás a salvo. Dios mío, ¿y si hubieras estado con ellos? Por favor, no queremos más este trabajo de periodismo. No queremos perderte. Te necesitamos más que a cualquier trabajo".
Me arrodillé ante las palabras de mi hija, mientras ella y sus cuatro hermanos —el menor, Imran, de solo tres años— y mi esposa me suplicaban, invocando a Dios, que no volviera nunca más al hospital ni a ningún lugar peligroso. Ya habían fracasado repetidamente en convencerme de que abandonara por completo el periodismo, incluso reclutando a mis padres para su campaña.
Lloraron, y yo lloré con ellos. Pero mi decisión no cambió. No puedo dejar este trabajo. Para mí no es solo una profesión tradicional, sobre todo porque también enseño medios de comunicación en la universidad. El periodismo es una noble misión humanitaria y, en el contexto palestino, tiene una dimensión nacional. ¿Quién transmitirá al mundo el genocidio de todo un pueblo si los periodistas se rinden? ¿Quién documentará los crímenes cometidos contra inocentes si alguno de nosotros flaquea?
Por eso los periodistas de aquí se aferran a su profesión con una devoción casi sagrada. Trasciende el mero empleo o los contratos con los medios de comunicación. Ninguna cantidad de dinero o compensación, independientemente de su cuantía, equivale a las lesiones o la pérdida de vidas. ¿Qué valor tiene el dinero frente a eso? Más sencillo aún: Ninguna recompensa material vale la ansiedad, el miedo y el terror que nos acechan a mí y a mis colegas periodistas.
Al día siguiente, fui al hospital temprano, como de costumbre, para ver cómo estaban los periodistas heridos y preparar un informe detallado sobre el incidente: cómo algunos habían muerto y otros habían resultado heridos. Escuché palabras devastadoras y aterradoras de mi colega Hatem Omar, un fotógrafo de Reuters que había resultado gravemente herido.
Conteniendo las lágrimas, me dijo: “Ejercemos la profesión de la muerte”. Lo describió como vivir momentos del horror del Día del Juicio Final, como si una montaña le hubiera caído encima. Esas palabras me impactaron como esa montaña. Mientras mi colega herido hablaba, mi mente divagaba: ¿Y si hubiera estado en su lugar o entre los muertos en el momento del ataque?
Mi cuerpo temblaba, mis pensamientos se congelaron, especialmente cuando Omar dijo que debíamos reconsiderar los niveles de peligro bajo los que trabajamos. “Sí, transmitimos un mensaje y defendemos a nuestro pueblo a nuestra manera, pero debemos preservar nuestras vidas en la medida de lo posible”. Estas palabras provenían de alguien que había escapado milagrosamente de la muerte, imaginando a sus hijos y a su esposa sin él en esta feroz guerra.
La tragedia de nuestra profesión no termina aquí. Fui a la tienda de Hussam al Masri, el fotógrafo asesinado en el ataque al hospital. Allí encontré a su esposa, llorando desconsoladamente durante más de una hora. Entre sollozos continuos y un colapso total, pronunció unas pocas palabras devastadoras: “¿Por qué tuvo que morir Hussam? ¿Qué hemos ganado con el periodismo?”.
Me suplicó que salvara mi vida. Y tenía razón: este trabajo es en Gaza un camino hacia la muerte, que deja atrás viudas, viudos y huérfanos.
Salí de la tienda, rodeado de escombros por todas partes, más afectado y destrozado, y caminé una larga distancia a pie antes de encontrar un carro tirado por un burro para llegar a otra zona de Al Mawasi. Atravesé una zona que el ejército israelí clasifica como “roja” (peligrosa para el combate) y me encontré con otra cara del sufrimiento de los periodistas: el miedo de la gente a los periodistas como objetivos israelíes.
Tomé algunas fotos y vídeos por el camino cuando un pasajero me preguntó en voz alta:
?¡Más te vale no ser periodista!
?¿Cuál es el problema?, respondí.
?¿Quieres que me maten?, contestó, enojado.
?Las vidas están en manos de Dios, no es así, dije, sin querer seguir discutiendo.
Otros pasajeros intervinieron: “Deberías avergonzarte, él está arriesgando su vida para transmitir nuestra catástrofe al mundo. Cállate”, le dijeron.
Todos se disculparon y hablamos sobre el hambre, el genocidio, el desplazamiento, la guerra y un sinfín de detalles. No quise seguir con ellos mucho tiempo, así que me bajé después de un kilómetro para caminar de nuevo hacia una zona agrícola al este de Al Mawasi, dentro de las “zonas seguras” designadas por Israel, para informar sobre ocho agricultores asesinados en los últimos días.
Anduve por un camino de tierra que separaba las tierras agrícolas donde muchos palestinos se habían refugiado y que conducía a la ciudad residencial de Hamad, casi totalmente destruida, al noroeste de Jan Yunis. Delante había un camión cisterna, detrás de mí un pequeño autobús que transportaba a empleados del Ministerio de Salud y otros vehículos civiles. De pronto, cuatro proyectiles de artillería cayeron sobre la intersección a menos de cien metros. El polvo llenó la zona, oí los gritos de los heridos y me tiré al suelo.
Momentos de terror en los que repetí la shahada (la declaración de fe islámica), temiendo que continuaran los bombardeos y que fuera mi último aliento. Solo pensaba en sobrevivir: si hubiera ocurrido unos segundos antes, habría quedado justo debajo de los proyectiles. Me arrastré boca abajo, luego me levanté y retrocedí, con el cuerpo temblando, repitiendo la shahada hasta que me alejé cientos de metros, incapaz de mantenerme en pie por el miedo.
Me senté junto a una carretera principal, tembloroso y aterrado, hasta que me encontré con mi primo, un médico, que detuvo su coche para llevarme de vuelta a nuestro lugar de desplazamiento en el norte de Al Mawasi. Se dio cuenta de que había pasado por algo difícil.
?¿Estabas cerca del último bombardeo?, me preguntó.
Asentí con la cabeza.
?Cálmate, estás bien. Te lo he dicho muchas veces, este trabajo acabará contigo.
Mientras mi primo y sus pasajeros hablaban, me imaginaba a mí mismo volado en pedazos. ¿Quién cuidaría de mi familia después de mí? Es una catástrofe pagar con la vida o con partes del cuerpo por un reportaje.
Regresé con mi mujer y con mis hijos, con el terror reflejado en mi rostro. No quería decírselo, pero mi primo ya se lo había contado a mi padre y a mi esposa. Mi madre lloraba, mi esposa lloraba y, entre lágrimas, maldecían el periodismo que ponía mi vida en peligro, recordándome que no estaba solo, que tenía que cuidar de ellos.
Mi esposa me recuerda que mi cabello comenzó a encanecer durante la guerra de 2014, cuando el terror se apoderó de mí al abandonar mi coche y correr tras caer dos veces proyectiles y cohetes a mi alrededor en la carretera de Salah al Din, entre Deir al Balah y Gaza. Ella compara fotos del comienzo y el final de esa guerra, mostrando cómo el blanco había invadido mi cabello.
No puedo olvidar que, como periodista aquí, trabajo en condiciones excepcionales. No hay electricidad para cargar ordenadores portátiles o teléfonos, ni internet estable, que se corta por completo, al igual que las comunicaciones durante días. Las herramientas más básicas para el trabajo no existen. Tienes que buscar sin cesar un teléfono, una cámara, cables, baterías, un micrófono. Todo está agotado o tiene un precio inalcanzable.
Además de esto, yo y mis hijos pasamos hambre como todos los demás. Somos periodistas, pero también tenemos que encontrar comida, leña, agua dulce y salada, medicinas, cosas que no son fáciles de conseguir, ni siquiera con dinero. En pocas palabras, sufrimos como un desplazado de Gaza durante la mayor parte de la guerra, un tormento sin igual, y sufrimos doblemente cuando intentamos trabajar como periodista en condiciones tan aterradoras.
Ser periodista en Gaza no es estar en un lugar normal. Cubrir la guerra aquí es estar en la boca del volcán, en el punto de mira. Esta no es una guerra convencional, y no somos corresponsales de guerra en el sentido en que antes enseñábamos a nuestros alumnos a cubrir zonas militares. En esta guerra, Israel ha abandonado todas las normas legales, de derechos humanos y morales. La muerte de un periodista significa poco para un Estado que mata a decenas de miles de civiles sin retroceder ni un centímetro.
Mientras escribo sobre mi trabajo como periodista palestino durante esta guerra genocida, me encuentro continuamente redactando mi testamento, a veces en papel, a veces en voz alta. Reúno a mi familia para recordarles los pasos que deben seguir si, Dios no lo quiera, me matan. A quién llamar para pedir ayuda, a qué familiares o amigos acudir, cómo cobrar las deudas o pagar a otros, cómo continuar con sus vidas. Estos dolorosos detalles suelen hacernos llorar a mí y a mi familia cuando los digo en voz alta.
Pero les digo que la vida aquí es dura y que es necesario estar preparados. Si no podemos soportar hablar de la muerte, ¿qué haremos cuando llegue? Hay que asumir una gran responsabilidad. Esta es mi situación, y es la situación de todos aquí.
Mi esposa se asegura de que mis dos hijos menores, Imran y Lama, de tres y siete años, se despidan de mí cada día. No han disfrutado mucho tiempo abrazándome o jugando conmigo debido a su edad. Ella insiste en tomar fotos y videos de estos momentos.
Se ha convertido en la despedida diaria. Así es como me siento cuando beso a mis pequeños y me voy con el pensamiento de que tal vez regrese en camilla, sin poder caminar por mis propios medios. Es una realidad innegable que no podemos ignorar ni eludir. Los alrededor de 1.000 periodistas que seguimos informando desde Gaza, según los datos del Sindicato de Periodistas Palestino, vivimos en las condiciones más peligrosas del mundo para los reporteros, con 246 informadores muertos y 500 heridos por los ataques israelíes desde octubre de 2023.
Escribo estas palabras con lágrimas en los ojos, sintiendo que pueden ser mis últimas palabras, más cercanas a un testamento que a un ensayo en primera persona. Me tiemblan las manos, mi corazón late sin pausa. Mi hija Layan, de 15 años, y su hermana Razan, dos años menor, se acercan y me señalan: “¿Estás escribiendo tu testamento, papá? Ten piedad, somos más importantes que tu trabajo”. Las miro sin responder, luego las abrazo y las beso.
Mi dolor crece. Mis lágrimas no cesan. ¿Y si yo soy el próximo objetivo?
(*) Este artículo fue publicado en colaboración con Egab, una plataforma que trabaja con periodistas de Oriente Próximo y África.