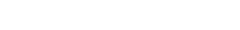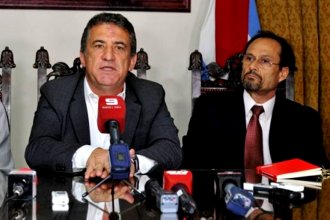Crecemos y, una vez adultos, se desdibuja en nosotros esa conciencia de "dependencia" y es una tentación dejarnos atrapar por la ilusión de la autosuficiencia. Posamos de que no necesitamos ayuda de otros, que nos valemos solos, aunque, obvio, es sólo eso, una pose, una máscara casi ridícula. El afecto, la mirada, la presencia de los demás nos resultan tan o más indispensables que el mismísimo aire sin el cual no sobrevivimos ni siquiera algunos minutos.
¿A qué viene todo esto?
Acordarme del Doctor Julián Rivas me resulta por estas horas un antídoto efectivo contra esa egoísta ficción autosuficiente. Habérmelo encontrado en mi camino trajo aparejado un bien tan grande para mi familia y para mí, que, de sólo pensar en él, me inunda una inmensa gratitud. Su persona dejó una huella imborrable en momentos cruciales.
Cuando me enteré de que había fallecido sentí un desgarro especial. Ya no podría encontrarme con él en el consultorio, hablar del Rojo, tal vez de política o de salud, de lo que fuera... porque así eran nuestras charlas, desordenadas, sin libreto, como las que tienen los amigos.
Si imagino la vida de cada uno de mis hijos como un río hecho de manos generosas que los abrazan y los ayudan a buscar a cada uno su destino, las de Julián son cronológicamente las primeras... O las segundas, después de las de Dios, claro... Él los recibió a los seis en el momento en que salieron del vientre materno. Me consta que es así y ¡cuán bien lo hizo!
No faltará quien piense que no hay nada que agradecer a un profesional, que para eso se le abona sus honorarios, que no hizo otra cosa que cumplir con su obligación. Pero no hay orden de obra social ni monto alguno que alcance para "pagar" gestos como los de Julián, donde ponía en juego no ya el mero deber por el deber mismo sino una vocación -probada y jugada vocación- en favor de la vida.
Julián era de muy pocas palabras. Es más, a esas pocas, a veces más que decirlas parecía retenerlas entre dientes, como si gruñera. Con mi esposa aprendimos muy pronto a descubrir detrás de su mutismo y de eso que otros quizá creían un enojo a un hombre tierno, afectuoso, leal, que en los momentos difíciles, durante el embarazo o en el parto, sabía decidir con sabiduría y actuar con premura, cual verdadero piloto de tormentas.
¿Alguien puede suponer que hay un precio con el cual pagar aquellos "¡vamos Virginia!" con los que alentaba a mi mujer a seguir pujando? ¿Acaso se puede justipreciar aquel rostro de preocupación que trató de disimular cuando notó que una de mis hijas reingresaba por un fracción de segundos tras asomarse al mundo exterior?
Menos aún puede cuantificarse en dinero aquel diálogo inolvidable cuando, en un momento clave de uno de los embarazos, una indescifrable enfermedad eruptiva llenó de pequeñas ronchas el cuerpo de mi esposa, a la par que llenó mi cabeza de preocupaciones por lo que pudiera sobrevenir:
"¿Qué consecuencias puede tener esta enfermedad sobre el bebé? ¿Qué puede pasar?", le pregunté, tras esperar sin éxito que él nos hablara de ese asunto ciertamente complejo. Pero en vez de una respuesta, obtuve una repregunta: "¿Para qué quieres saber? ¿Acaso puedes hacer algo?"
Todavía hoy recuerdo el desconcierto que me provocó. "No Julián, ya sé que no haremos ninguna otra cosa que esperar esa nueva vida con amor. Sólo quería ser consciente y prepararme para lo que pudiera suceder", le respondí. Pero, para mis adentros, sentía que Julián acababa de darme una formidable lección, poniéndole freno a ese galopar de la mente, siempre tan propensa a adelantarse, e invitándome a abrazar con simpleza la realidad tal cual fuera. Fue en aquel momento en el que sentí que nos unía algo esencial: ni a él ni a mí ni mucho menos a mi esposa siquiera se nos pasaba por la cabeza otro plan que acompañar la llegada de cada vida, sin condicionamiento alguno.
Seguro que Julián habrá cometido errores. ¡¿Quién no?! Pero tengo por más seguro aún que ejerció su profesión intentando siempre ser fiel a la vocación de médico. ¡No es poca cosa semejante nobleza!
Recuerdo cuando en tono pícaro le decías a mi señora que no se le ocurriera parir aquel día en que tenías una fiesta programada. Teníamos la absoluta certeza de que sólo se trataba de bromas, porque cada vez que te necesitamos, en tiempos en que aún no había WhatsApp, estuvieras donde estuvieras, enseguida habías venido a socorrernos.
Sé que todo esto que cuento no califica para convertirse en "noticia". No ignoro que para muchos estas líneas sonarán a mero sentimentalismo. Pero déjenme confesarles que me inspira no sólo la gratitud hacia Julián sino también la certeza de que estamos rodeados de personas ejemplares como él, personas de bien, que pasan demasiado desapercibidas... Tal vez porque el bien suele no hacer mucho ruido, a los "Julián" apenas si los divisamos. Difícilmente aparezcan en las portadas de los diarios, salvo cuando, como es el caso, se nos van.
A su familia, que sepa que tiene sobrados motivos para estar orgullosa y que esa certeza amortigüe en algo su dolor.
A Julián, un amistoso y agradecido abrazo a la distancia, y el deseo de que -tal vez de algún modo que no podemos imaginar- sus manos sigan ayudando a vivir.