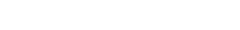Un repaso que siempre viene bien
Todos sabemos de cosas que estábamos convencidos tenerlas por archisabidas, y que cuando hurgábamos, y se nos exigía que lo hiciéramos en ellas, nos percatábamos (a veces inclusive con sorpresa) que no era así.
Tengo al respecto presente una anécdota de mí padre. Ocurrió que una vez, en un mes de junio y no en mayo, la maestra de música de tercer grado, les tomaba la letra de esa canción que habla de la bandera idolatrada; haciéndolos colocar uno a uno en forma sucesiva junto al piano que ella martillaba para escuchar como cantaban sus estrofas. Cuando le llegó el turno a mi padre, con vergüenza se percató que no iba ni para atrás ni para adelante, ya que en realidad no sabía la letra de la canción, sino solo se limitaba a acompañar el canto coral cuando los otros alumnos arrancaban.
Es por eso que, mientras transcurría esta Semana de Mayo, hubo una ocasión en que no pude menos que preguntarme, cuántos son los compatriotas que pueden afirmar que saben lo que sucedió el 22 de mayo de 1810, y que son capaces de relatar ese verdadero acto teatral en que ha quedado resumido el esqueleto de lo en ese día sucedió.
Tengo por descontado que nadie entre nosotros ignora que en esa jornada en Buenos Aires, se celebró un cabildo abierto. Y parto de la presunción de que tampoco nadie ignora lo que es un cabildo abierto; y que esa asamblea de vecinos porteños que lo conformaban se había reunido convocada por el Cabildo (cerrado) de la ciudad, con el objeto de tratar una cuestión importante cual era que la Madre Patria, con el rey Fernando VII preso en Francia, y disuelto el Consejo de Regencia que en su nombre y por su delegación ejercía el gobierno del reino y de sus territorios ultramarinos, se lo consideraba descabezada, lo que hacía necesario, ya enfrentar la situación, ya aprovechar la coyuntura.
Estimo, y ojalá me equivoque, que como le sucedió a mi padre con la canción a la bandera, no han de ser pocos quienes no pueden recordar no ya el nombre de sus principales protagonistas, sino también el orden en que lo hicieron.
Por mi parte, y en esto no hay en mí ni pedantería ni presunción de sabiondo, sino una suerte de homenaje y de reconocimiento a mi maestra de segundo grado, de quien escuché el relato de lo entonces ocurrido en la forma de un cuento, y que quedó grabado en mi memoria, en una prueba concreta más de la calidad de la escuela pública de otrora.
Luego, ya grandecito, me resultó evidente que junto a los personajes centrales había un coro que, en mayor o menor medida, lo constituían casi todos los otros vecinos presentes y los protagonistas del debate, una verdadera lid, (esto es también un floreo de mi invención, y no palabras de la maestra) eran un obispo, dos abogados y un magistrado judicial.
También que el que habló primero fue el obispo, que no era otro que el Obispo Lué, quien según recuerdo al hablar largo y tendido, vino concretamente a decir que mientras que hubiera en España un pedazo del territorio que no estuviese bajo la dominación francesa, quien ejerciese la autoridad allí, la tenía también en nuestra tierra; y que en el caso que ya no existiese en España un territorio sin someterse a los franceses, ni territorio libre, ni por ende un español que la gobierne, los españoles radicados aquí a quienes todos los demás debían someterse y obedecer.
Además, que Juan José Castelli, un nativo de estas tierras, afirmó que habiendo quedado España sin rey, también en esas condiciones habían quedado todos los habitantes de estas tierras, dado lo cual era al pueblo al que le correspondía asumir y ejercer el poder de gobernarse.
Luego de lo cual el fiscal Villota, que lo era de la Audiencia virreinal, al hacer uso de la palara recogió el argumento de Castelli, para en realidad contradecirlo. Le dio la razón a Castelli en cuanto a que el gobierno del Virreinato había caducado, para luego apartarse de la postura de aquel al sostener que siendo ello cierto, lo era también que Buenos Aires por sí sola no podía decidir por todos los pueblos del virreinato.
El remate de ese verdadero duelo quedó en manos de Juan José Paso, también abogado como Castelli y Villota y como el primero otro nativo, que se enancó en el argumento de Villota y lo complementó diciendo que ante la orfandad en que habían quedado los pueblos de estas tierras correspondía a Buenos Aires como hermana mayor de todos ellos, asumir el gobierno, hasta que, convocados los demás, decidieran en definitiva al respecto.
El argumento del Cabildo abierto del 22 de mayo como un nudo mayor
de nuestra historia
He tenido, mucho tiempo después, oportunidad de leer las actas de esa asamblea y de esa manera he podido confirmar la fidelidad con que la maestra (dejando de lado una mucho más rebuscada terminología utilizada, como es habitual en los leguleyos) había enseñado.
Y también a lo largo de los años he podido calibrar la magnitud no siempre reconocida del acontecimiento, ya que allí se encuentran presentes tanto el pasado, como el momento presente, como la explicación de los acontecimientos futuros de la primera etapa de nuestra historia como nación. Y también de una tarea incompleta que a nosotros nos toca darle fin.
Es así como se desnuda el carácter colonial del régimen, a pesar de la ficción, todavía por algunos sostenida, de que perteneciendo estas tierra a la Corona y no a España éramos indianos que en esa condición no se podía hacer distingos con los otros súbitos reales, ya que las palabras de Lué constituyen un sinceramiento al respecto.
También está aquí presente (al margen de todo juicio de valor) la tragedia que han significado en nuestra historia las pretensiones imperiales, no necesariamente manifiestas ni conscientemente en todos los casos queridas de la ciudad por antonomasia sobre el resto del país.
Con el agravante que dado los ingrediente sino autistas al menos autoreferentes de esa postura; ese auto asumido tutelaje, fue lo que llevó a la clase dirigente del puerto a desinteresarse de las consecuencias dramáticas de sucesivos desmembramientos de lo que fuera el territorio virreinal. Una circunstancia de la que la historia pareciera haberse tomado venganza al conformarse ese cinturón capitalino conocido como conurbano y habitado en grandes proporciones por migrantes no solo del interior de nuestro país, sino de territorios que son en la actualidad estados independientes, pero que fueron parte del Virreinato del Rio de la Plata, como es el caso de Bolivia Paraguay y Uruguay.
La circunstancia que el primer gobierno patrio (o nacional?) fuera consecuencia de un hecho revolucionario, protagonizado por un grupo al que se lo vio intentando ejercer algo que con palabras difíciles pretendía ser el poder originario y fundacional (cuantas veces a lo largo de estos dos siglos hemos visto repetir la misma cantinela, aunque más no fuera de una manera vacilante (que constituía una clara demostración de que no se deban cabal cuenta de la magnitud de su decisión) era consecuencia del contexto diferente en el que se produjo nuestra revolución y la norteamericana.
Porque en la mayor parte de las colonias inglesas en América del Norte, al momento de su revolución se veía a su población ejercer institucionalmente las funciones propias del autogobierno, dado lo cual, luego de la Declaración de la Independencia del dominio británico, las cosas siguieron prácticamente igual aunque fueran formalmente distintas. En cambio en nuestro caso, y como consecuencia de las características de nuestra sociedad colonial, había que empezar prácticamente de cero en lo que respecta a la construcción de un esqueleto institucional prácticamente inexistente, y lo más importante aun que el mismo funcionase real eficazmente. Es por ello que en nuestro caso se debe hablar de una revolución en etapas sucesivas y que no se ha terminado de completar, ya que como resulta notorio no hemos logrado ni la vigencia plena ni el funcionamiento adecuado de nuestro sistema institucional.
A la vez la pertinencia de ese hecho revolucionario y el reclamo del poder originario y fundente que ello implica no contó en su momento con el apoyo claro, más allá de que en parte del entonces virreinato hubiera sido mayoritario no ya del pueblo, sino siquiera de lo que entonces daba en llamarse la parte más sana y principal de la población.
Ello así porque de otra manera no se explica el envío de expediciones militares al Paraguay y al Alto Perú, ni tampoco que en los grupos armados enfrentados –patriotas y realistas para llamarlo de alguna manera- combatieran un entrevero de criollos y peninsulares.
Una circunstancia que incluso me puede llevar a atreverme conjeturar si la de la independencia no sería en realidad la primera de las guerras civiles, que nos ha tocado en (mala suerte) vivir. Y que aventurando aun más en el terreno de lo conjetural, cabría que después de ello se vivió una segunda de éstas, en la que a diferencia de la primera englobó de una manera casi excluyente a argentinos, incluyendo a los argentinos orientales, la que de una manera espasmódica se extendió hasta años después de la unificación de la Nación, y aun mas allá de la presidencia de Bartolomé Mitre.
De allí en más no se dejó de vivir en potencial estado de guerra civil latente, la que llegó a un extremo en el que definir los alcances reales de la naturaleza de la conflictividad desmadrada –ya que existen claras discrepancias acerca si antes y después de 1973 se vivió lo que durante el régimen del primer Perón se lo conoció con el nombre de estado de guerra interno- llegándose así a un contexto abismal, del que parecimos salir vacunados con las elecciones de 1983 mediante. A lo que cabe agregar que si en ese intermedio no se llegó al extremo de una guerra civil desatada, fue como consecuencia de la diferencia de poder de fuego de las facciones en conflicto.
Y es aquí donde ahora estamos. En medio de un contexto de institucionalidad débil, consecuencia del hecho que nuestra sociedad ha quedado desastrada por la corrupción y todo un rosario de mala praxis de quienes han gestionado la cosa pública, que ha desembocado en mayor pobreza, creciente inseguridad y la instalación de la droga con sus secuelas malévolas en los ganados por la adicción y su entorno, y potencializadora de la disociación en nuestra comunidad.
De allí que no queda otra que machacar sobre la circunstancia que solo la consolidación de las instituciones republicanas de ir a Constitución, consecuencia de su funcionamiento honesto, equitativo y eficaz, hará posible completar el periplo de una Revolución con objetivos, cuando no solo entrevistos poco claros que tienen su mojón inicial en aquel Cabildo Abierto, y que más de doscientos años después en el presupuesto básico para que nuestra sociedad alcance los objetivos que defina.