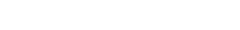Por Daniel Tirso Fiorotto
Un trabajador jubilado cobra menos de 400 mil pesos mensuales en la Argentina. Un juez del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos multiplica por más de treinta ese monto cada mes, y al cabo de veinte años en su función duplica esa distancia con el obrero raso, porque acumula capitales que le rinden, mientras que los trabajadores activos y jubilados no pueden juntar más que algunos paquetes de arroz.
Lo impactante del abismo llamado “justicia” radica en que todos los billetes salen de la misma bolsa del Estado, para unos con cuentagotas, para otros por un caño madre.
Una jueza del Superior Tribunal admite que trabaja 100 días al año, y por ello cobra más de treinta sueldos de un jubilado que seguramente trabajó en su vida 300 días al año.
Ñata y Patricio, Chefa y Pocho, Pocha y Negro, Isabel y Enrique, eran ocho tamberos chicos, vecinos de Pehuajó Sud, en el departamento Gualeguaychú, y de los 365 días del año trabajaban 365. El ingreso les alcanzaba para alimentar a sus hijos y mandarlos a la escuela. En un solo año se esforzaban 265 días más que la jueza del caso. En 30 años, 8.000 días más.
La jueza imparte justicia, muy loable. Los tamberos alimentan con leche a los niños, no menos loable.
Si contamos según el régimen de la jueza (100 días por año), esos 8.000 días más que trabajaban los tamberos en relación con la jueza equivalen a 80 años. Ya jubilados, los que aún viven cobran la mínima que no alcanza a 400 mil, y la jueza 70 veces más, como veremos.
Legal y no legítimo
En la Argentina llamamos justicia al fraude. Pero el fraude es casi siempre casi legal, porque a las leyes y sus trampas las manipulan los fraudulentos. ¿Puede lo legal ser ilegítimo? Por supuesto, y pruebas al canto.Hemos escuchado este argumento: “los jueces deben cobrar muy bien para no corromperse”. Tremendo prejuicio contra los jueces, sin dudas; e inaceptable por donde se lo mire. ¿Acaso quienes cobran sueldos razonables desde el estado son corruptos?
Se dirá que el problema está en las bajas jubilaciones, no tanto en los altos sueldos de los jueces. Y es cierto: multiplicar por dos las jubilaciones mínimas y dividir por dos los sueldos de los magistrados será justicia. Remedio salomónico.
¿Por qué decimos que la jueza cobra 70 jubilaciones por mes, trabajando un tercio de lo que trabajaban sus pares tamberos? Porque con sus haberes de privilegio (que luego devengarán jubilaciones de privilegio) puede comprarse una buena casa cada dos años, al principio, y luego, sumando los alquileres, una por año; de modo que a los 30 años habrá vivido como reina y a su vez acumulado varias casas que le darán un ingreso mensual, por alquileres, de 20 millones (siempre siendo austeros en el cálculo).
A la hora de jubilarse, sumará entonces 20 millones a lo que le toque de jubilación; digamos, en total 30 millones de pesos mensuales, contra 400 mil de su par jubilada de al lado, y en un territorio con vastos sectores empobrecidos.
Sobre los muertos
Habría un atenuante: el mérito. Pero he aquí que algunos fiscales han dicho que ciertos sillones del Superior Tribunal de Justicia se alcanzan con favores a los políticos, de modo que el mérito está en debate.Sí hay un agravante: para establecer el actual sistema republicano federal con ejecutivos, legisladores y jueces, en la nación y en las provincias, dieron su vida unos 100 mil jóvenes, y dieron su alma y sus lágrimas millones de madres, padres, novias, novios, hermanos, hijos, hijas, abuelas, abuelos… Burlar el sistema republicano equivale burlarse de todos los jóvenes muertos y sus deudos.
En el pedido de juicio político a un juez, años atrás, sostuvimos que unas 61 mil personas murieron durante las luchas para promover el federalismo y la república, en vez del centralismo y la monarquía, según los datos conocidos. Si sumamos los muertos días después por heridas en los enfrentamientos y represiones, pasamos las 100 mil almas. Las ha contado una a una el historiador Pablo Camogli. Registró 431 batallas en un siglo, concentradas entre 1813 y 1884. Seis combates por año. 59 de ellos fueron librados en territorio entrerriano, en luchas entre hermanos. Si los muertos, 100 mil, ¿cuántas las víctimas? Las guerras fratricidas desangran a la comunidad toda, las víctimas son incontables, y no debiéramos ignorar ni menospreciar los motivos de esas luchas: la república es uno de los principales.
Las primeras dos batallas republicanas de la Argentina tuvieron lugar en Entre Ríos. En 1813, la rebelión encabezada por Domingo Manduré por la soberanía particular de los pueblos en Mandisoví, cerca de la actual Federación. En 1814, la resistencia de entrerrianos y orientales en el arroyo Espinillo (a pocos kilómetros de Paraná), comandados por Eusebio Hereñú, contra una invasión colonialista mandada para fusilar al líder del republicanismo: José Artigas.
Danzar para renacer
A la hora de desempeñar un cargo ofrecido por la república, los funcionarios de los tres poderes deben saber lo que costó el sistema en vidas, tiempo, dinero, lágrimas.La jueza está a tiempo de reconocer un error y ser perdonada: bastaría con devolver la mitad de sus ingresos de la última década.
Sería un gesto apreciable. Otros, en su lugar, conscientes de una falta, por haber traicionado el mandato comunitario, se colocaban una enorme máscara y entraban en un ritual llamado jacha tata danzanti: danzar hasta morir, para reincorporarse, para renacer.
Los presidentes de hoy y de ayer no han brillado por la honestidad, la transparencia, la austeridad. Esa falta de ejemplaridad se observa también en funcionarios, incluidos algunos jueces, distantes de los problemas sociales, y eso se traduce luego en la desconfianza generalizada en la política.
¿Siempre fue así? No. El cura Dámaso Antonio Larrañaga visitó a José Artigas en su apogeo, junio de 1815, en su cuartel general de Paysandú. Faltaban días para el Congreso de Oriente, y pocos meses para la difusión del Reglamento de tierras, reforma agraria jamás igualada. Antes, Artigas había enarbolado la bandera en homenaje a la sangre derramada por la libertad y la independencia. Clima de emancipación. El lema: soberanía particular de los pueblos en confederación.
Aquí la actitud que encontró Larrañaga en el jefe revolucionario: “nos recibió sin la menor etiqueta. En nada parecía un general: su traje era de paisano, y muy sencillo”.
Y luego: “Acabada la cena nos fuimos a dormir y me cede el General, no sólo su catre de cuero sino también su cuarto, y se retiró a un rancho. No oyó mis excusas, desatendió mi resistencia, y no hubo forma de hacerlo ceder en este punto”.
Habían cenado un guiso con un poco de vino “servido en una taza por falta de vasos de vidrio”. ¿Conocerán estos gestos, o más que gestos, estas convicciones, los embajadores poco austeros, los presidentes que parecen miembros de monarquías, los jueces que viven de viaje?
El escocés Juan Parish Robertson visitó a Artigas en Purificación en ese tiempo y comentó: “¿qué creéis que vi? ¡Pues, al Excelentísimo Protector de la mitad del Nuevo Mundo sentado en un cráneo de novillo, junto al fogón encendido en el piso del rancho, comiendo carne de un asador y bebiendo ginebra en guampa!”, mientras “dictaba a dos secretarios que ocupaban junto a una mesa de pino las dos únicas desvencijadas sillas con asiento de paja que había en la choza”.
La austeridad, el compartir las vicisitudes, nos alumbran desde las nacientes de la gran cuenca federal republicana.
(*) Original en UNO impreso.