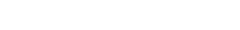A través de los vidrios empañados adiviné los verdes y la grava roja del jardín botánico. Había algo de niebla, y el corazón me dio un brinco, pues me di cuenta que había pasado al costado de Plaza Italia y no lo había reparado. Fue como renegar de mi pasado de conscripto, pues fue allí, en una de las deseadas tardes de los sábados, donde me saqué aquella foto, birrete en mano, que le mandé a la abuela. Qué habrá sido de ella, de la foto, me pregunto, y me quedo mirando el niquelado de los caños y la gente amarrada a ellos. De golpe, caigo que todos tienen un celular en la mano, yo no pude acostumbrarme al mío, pero aquí todos parecen como hipnotizados con esa maquinita. En el asiento de adelante y al costado una linda chica, rubia pero despeinada, con un cable a la oreja, parece encandilada con la pantalla de su teléfono. Debe ser una película, me digo, e inglesa por el jardín con tanto césped verde, y esa gran casa amarilla con mayordomo. Mi mujer miraba algo así por TV. Algo de una abadía. Todos con su celular, el mundo como en las afueras de una pecera. ¿Si cuando muchachos hubiéramos tenido eso? ¿Es que Puerto Constanza sigue en pie? Alguno de ustedes los que lo conocimos antes, ¿han vuelto?
De golpe me doy cuenta que, colgado del techo, al fondo del pasillo, hay un televisor. La pantalla tiene muy lindos colores, violentos casi para esta mañana gris. No tardo mucho en darme cuenta que nadie mira la televisión, ¿para qué ese gasto, tan estúpido, con lo que vale el pasaje? Cuántos aparatos como ese andan dando vuelta por la ciudad, al cohete. No quiero enojarme. No. Pero, ¿cuántas escuelas y salas de hospitales podrían aprovecharlos?
Me acuerdo de otro viaje, no uno que hiciera yo, sino un sueco, Dalhmann o algo así. Él iba para el sur, en tren, con un libro de cuentos. Pero lo cerró, pues pensó que ninguno era tan bueno como la mañana dichosa, que se desplegaba sobre el campo. Y aquí, la misteriosa niebla que encerraba el verde sobre los caminos rojos del Botánico, no apagó ningún celular. Parece que dentro de ellos se han refugiado las mañanas dichosas.
Letreros y letreros en los comercios “sale” y "sale”. Aquí dicen que significa liquidación, pero para nosotros era otra cosa, y para los franchutes ¿no significa sucio? “Las manos sucias”. Sartre era un Dios, cuando me sacaba aquella foto de conscripto. Los dioses cambian.
Leo “Chatelet", cerrado por reformas. ¡Qué recuerdos! No de este comercio, no sé de qué, ni de aquél hotel, en el sur, que era muy bueno, sino de las explicaciones del abuelo: Chatelet, el gran castillo, la fortaleza cárcel demolida por Napoleón, no como nuestra policía frente a Plaza Washington, tan respetable por cierto. Pero no, ese nombre debe ser por Madame de Chatelet, la amante de Voltaire, matemática célebre, jugadora empedernida, lo que la llevó a la tumba, quien se desplazaba de castillo en castillo con su mobiliario, su amante y su marido, en ese orden, ¡y muriera tan joven! Las amantes venden, aún las imaginadas o soñadas... total, al final la gente no distingue. Sí, los amores apócrifos también venden. Nombres y cosas ruedan, a veces hasta lo inverosímil...